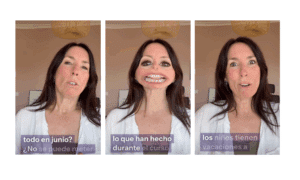Planes frustrados
Cualquier persona que tenga hijos sabe que hacer planes a veces es un poco inútil. Pero no sé por qué, los humanos nos empeñamos en programarlo todo, en no dejar casi nada al azar, e idear las mil y una fantasías de «cuando tenga cuatro meses haremos esto«…
O… «cuando sea mayor, iremos a la playa y nos bañaremos juntos y será muy guay«, o «cuando camine nos la llevaremos a subir el Aneto «, o «será del Barça e iremos juntos al campo«… y lo más habitual, no nos engañemos, es que ni ir a la playa será tan idílico como nos habíamos imaginado, ni cuando camine será tan fácil subir al Aneto si no es que queremos tardar 4 días, y seguramente, el fútbol le importará un bledo o será del Getafe.
Pero da igual, a nosotros, los padres, nos encanta imaginar situaciones y hacernos ilusiones. Y es normal, normalísimo que lo hagamos.
Pero con el tiempo y un poco de experiencia ves que hacer planes, ha servido de poco porque la mayoría de veces, los has tenido que cambiar. Lo que imaginabas, no se ha producido nunca y en cambio, lo que nunca te habrías pensado, ha sucedido y ha sido fantástico.
A mí me cuesta no hacer planes, lo confieso, y cuando mi hija tenía pocos meses me imaginé lo fantástico que sería llevarla a la piscina, bañarnos juntas, y disfrutar del agua, haciendo una actividad nueva, atractiva y que dicen que va tan y tan bien a los bebés. Me la imaginaba zambulléndose en el agua, como aquella portada del disco de Nirvana!
Durante el embarazo yo había ido bastante a la piscina porque era el mejor remedio que encontré para mi dolor de espalda, y estaba casi segura de que, una vez en el agua, ella recordaría los momentos tan bonitos que habíamos vivido durante la gestación.
Pues bien, volví a tropezar con la misma piedra: «Para de hacer planes!«, me terminó diciendo la vida… Nos apuntamos en la piscina, a las «clases» para bebés y madres.
Lo fui a comprar todo, un bañador talla mini para Laia, su gorro (que me dijeron que era obligatorio), el pañal sumergible… tenía todo el arsenal a punto y una ilusión inmensa. En la piscina tenía dos amigas que ya asistían al curso con sus hijos y se lo pasaban bomba.
Yo quería sumarme a esa experiencia y el día que empezamos a ir a las clases ¡estaba nerviosa y todo! Me lo tomo todo como si me fuera la vida, soy así, yo. Nos equipamos con los bañadores y cuando puse el gorro a Laia (tenía 4 meses) me hizo una cara extraña diciendo: «¿Qué me pones en la cabeza?«.
Pero no fue nada comparado con la cara que hizo al entrar al agua. Brevemente os diré que los gritos que hizo se oían desde muy lejos… Pensé que sería un momento y que en cuanto viera lo bien que nos lo pasábamos, pararía de llorar. Yo le decía «oh, que bien que estamos en el agua, ¡mira como flotas!«, pero ella no paraba de llorar, indignada, sólo intentando salir como diciéndome «¡¡¡haz el favor de sacarme de aquí !!!«.
A los cinco minutos dije a la monitora: «salimos, nos vamos, está claro que no le gusta«. Salimos del agua y cuando vio que ya la secaba y que parecía que yo ya no tenía más intención de continuar con esa «experiencia supuestamente fantástica», paró de llorar.
El primer día será normal, pensé, y la semana siguiente nos dimos una segunda oportunidad. Frustrada, otra vez. Nada más entrar en la piscina comenzó a llorar y no hubo manera. «Tienes que tener más paciencia«, me dijo la monitora, «hay algunos niños que lloran durante los primeros dos meses«. Pero yo veía los hijos de mis amigas, que se lo pasaban teta desde el primer día.
O sea que hay niños a los que les mola la piscina y otros que no. Así de fácil. Salí de la piscina por patas, con la lección aprendida. No tenía ninguna intención de vivir ese calvario durante dos meses, ¡ni hablar!
Se supone que estas actividades son para compartirlas y para pasarlo bien ambas, y estaba claro que Laia, lo odiaba. No tengo ninguna intención de que se convierta en un Michael Phelps! Lo acepté con deportividad y no volvimos nunca más.
El día de los planes frustrados volví a casa enfadada conmigo misma, por haber hecho tantos planes y por no haber contemplado la posibilidad de que aquello, a ella, podía no gustarle. Le pedí disculpas y creo que me perdonó. Desde entonces, intento no hacer muchos planes aunque a menudo, tropiezo otra vez, con aquella maldita piedra. ¡¿Cómo es que nadie le aparta del camino?!
[thrive_leads id=’6503′]
Míriam Tirado
Categorías
Libros y cuentos
-
Desconectados
14,00€13,30€ ¡Lo quiero! Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto